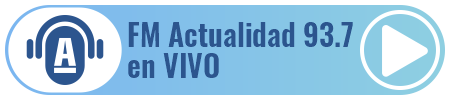Vivimos tiempos perturbadores, con más incertidumbres que certezas a pesar del avance de la ciencia y la tecnología que nos deslumbran y en cierto modo nos esclavizan, pero es indudable que en muchos aspectos ha cambiado para nuestro bien.
No todo es negro ni blanco y los matices afloran acá y allá con adelantos que no pueden negarse.
El tema de la historia de hoy me toca de cerca y es algo muy importante para un gran sector de la humanidad: La aceptación de las personas diferentes como iguales, con sus derechos, sus capacidades y sus problemas, que no son ni más ni menos que el bagaje que todos, sin distinción, llevamos por la vida.
Esta reflexión me lleva a uno de los personajes típicos en la historia de Villegas reciente y no tan reciente. Esteban, el vendedor de billetes de lotería, o como se lo apodaba, El loco Diez.
Hace algunas décadas, por los años cuarenta, el término loco se aplicaba a todos los que actuaban de manera desconcertante para lo que se consideraba “normal”, sin profundizar de qué se trataba realmente.
A la vuelta de los años me doy cuenta de lo equivocados que estábamos.
Nuestro sistema nervioso actúa como las delicadas y a la vez fuertes cuerdas del violín, que le imponen su ritmo y su melodía a nuestra vida y si alguna o varias de ellas están dañadas, la música será menos melodiosa, algo desafinada, pero seguirá siendo música y lo más importante, tendrá la posibilidad de corregirse.
Hace algunas décadas estas personas, por lo general eran rechazadas o eran invisibles y así sus días transcurrían en sordina, al margen de la sociedad, sostenida en esquemas rígidos de competencia o incompetencia.
Me acuerdo de Esteban desde que era yo una nena y él un muchacho joven, delgado, que arrastraba los pies al caminar y hablaba con cierta dificultad, pero que nunca dejó de recorrer las calles vendiendo lotería.
Todas las semanas le llevaba a mi padre un billete, rutina que se cumplía religiosamente, porque no entraba en juego la intención de probar suerte, sino la de serle útil al vendedor.
No niego que en cierto modo me intimidaba, pero a la vez me provocaba una extraña ternura, por lo que cuando lo veía pasar, asomaba mi mano por el balcón de mi casa y lo llamaba por su nombre ¡Esteban!
Él se acercaba entonces y nos dábamos un apretón de manos.
Sin embargo esta “diferencia” suya de la que no era responsable, ponía en guardia a la mayoría de las personas y la reacción más generalizada era el rechazo.
Ahora sabemos que las discapacidades que caracterizan la conducta de estos seres tan especiales, tapan capacidades muy singulares que los hacen valiosos e irrepetibles
De Esteban recuerdo su persistencia, su grandiosa memoria visual, que por ejemplo le permitía andar solo por Buenos Aires sin conocer siquiera el nombre de las calles. No se le borraba un solo detalle del camino que habitualmente recorría, por los letreros, por el arbolado, por cualquier nimiedad que captaba a fuego su retina.
Nunca recibió atención especial, nunca tuvo una sola oportunidad, no había en ese tiempo posibilidades ni consciencia que protegiera su derecho a una vida feliz.
En cambio en el momento de emitir juicios temerarios, no faltaban quienes opinaban que “se hacía el loco” para pasarlo bien, o que no era más que una molestia.
Por eso cuando Esteban llegaba a casa con su infaltable billete de lotería, sabíamos muy bien que tenía un nombre y que así se merecía que lo llamásemos, Esteban y no “El loco Diez”, porque nos habían enseñado nuestros padres cómo debíamos de actuar con él.
Han pasado muchos años, el mundo va por otros rumbos, ni peores ni mejores, sólo distintos.
La ciencia desintegró mitos y creencias, viejas cazas de brujas que demonizaban, separaban, estigmatizaban a los individuos diferentes y por ende a sus familias.
La integración se hizo una realidad palpable en estos temas. El camino de modificación no fue sin embargo ni breve ni sencillo.
Mi hijo discapacitado, que tiene actualmente sesenta y dos años, recibió todavía el último coletazo de esa forma un tanto cruel de comportamiento social, pero ya estábamos en alerta para luchar contra lo que fuera.
“Vístase de bruja y cómprese una escoba”, me dijo la directora del Taller Protegido Rosario, de la ciudad homónima, cuando Rodolfo tenía veintiocho años y yo peleaba con algunas formas de discriminación tan acendradas que no se terminaban de desarraigar, casi molinos de viento.
Y como siempre, va una anécdota:
Estaba el Negro sentado a la puerta de la casa de su abuela Berta y yo adentro tomando mate con ella, cuando se presentó un chiquilín de unos diecisiete años y muy enojado me dijo que era el hijo del gerente del Banco Provincia, que estaba al lado, y que entrara a ese hombre porque su hermanita se asustaba.
Lo miré, le pregunté si mi hijo le había hecho algo, y como me contestó que no, le pedí muy educadamente que en ese caso y si era problema de su hermanita, no la dejara salir de la vereda del Banco, porque Rodolfo tenía todo el derecho de estar allí todo el tiempo que se le ocurriera.
Se fue con un gesto de indignación, pero nunca más volvió a molestar. Yo había aprendido muy bien la lección de la Directora de Rosario y la seguí poniendo en práctica.
Cuántas oportunidades perdió Esteban y encarnados en él todas las personas diferentes olvidadas como un objeto sin alma, es algo que todavía me desvela.
Me desvela la soberbia de muchos que no se dan cuenta que no tienen al destino atado a sus caprichos y que cualquiera de nosotros, por cualquier circunstancia, podemos estar en la situación de diferentes. Un accidente, una enfermedad, contingencias que no podemos controlar.
Y en mis desvelos está Esteban, “el loco” sufrido y aguantador que vivía en la calle Alberti entre Pringles y Pueyrredón, el de la memoria prodigiosa, y aunque sé que no es un argumento válido, me pregunto hasta dónde podría haber llegado con la asistencia que se cuenta ahora.
Pero salgo de esas elucubraciones inútiles y pienso que la vida fue muy generosa con nosotros, porque aunque un poco tarde, conocimos la dicha de la aceptación, no importa si en el primer tramo o en el último del camino y eso se llama felicidad.
*(Raquel Piña de Fábregues, tiene 85 años, es docente jubilada, escritora, trabajó como periodista y tiene varias ocupaciones como madre, abuela y bisabuela. Escribe desde que lee y aún lo sigue haciendo. Durante algunos años, fue columnista del programa de radio de su hija Celina, con sus Historias de Mamá, que se vieron interrumpidas por una caída y el estrés que eso significó en medio de la pandemia. Este es uno de esos textos de sus tantas historias.)