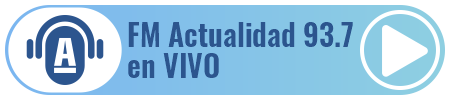“Tengo una banda dominguera que siempre toca en la plaza con una tuba grandota y unos platillos de lata…”
Los recuerdos son inmateriales, pero vienen acompañados de toda clase de sensaciones. Olores, sabores, colores, sonidos, una gran senestesia que mueve sentimientos que no son como los originales, porque arrastran inevitablemente la experiencia del paso de los años y eso les otorga un nuevo significado.
Desde que me acuerdo de mí, la plaza principal fue el epicentro de la mayoría de mis historias de vida y entre ellas se destacan los días de retreta, jueves y domingos, con la actuación de la Banda Municipal dirigida entonces por Don Rómulo Mansilla.
Doy fe de lo importante que fue ese conjunto de músicos para nuestra generación, así como lo habían sido otras bandas dirigidas por otros directores para las generaciones anteriores.
Es tal vez por eso que recuerdo el rostro de Don Rómulo con todas y cada una de sus arrugas, sus uniformes casi militares y su enorme vocación de servir que nos alegraba las tardes con música variada y el sonido tan particular de los instrumentos de viento y percusión.
Todos sabíamos cuándo empezaba la retreta porque minutos antes de las seis de la tarde la banda probaba sus instrumentos y lentamente el espacio se llenaba de gente que acudía apurada para no quedarse sin bancos en qué sentarse, aunque entonces los había en cantidad.
De allí en adelante el aire se poblaba de la música más heterogénea. Marchas militares, pasodobles, zambas, chacareras, valses vieneses y valsecitos criollos, tangos y milongas. Había para todos los gustos.
La retreta no era sólo un evento musical, sino también un hecho social importante, porque así como hoy los chicos forman sus grupos de Washapp, nosotros formábamos nuestros grupos, bastante nutridos, juntando dos o tres de los clásicos bancos de madera para poder sentarnos en compañía, hasta que las doce de la noche, durante el verano, señalaban el fin de la audición.
El centro de la plaza era escenario para que algunos se atrevieran a bailar, sobre todo cuando no era más que un espacio vacío cubierto de carbonillas, que lo convertían en una perfecta pista de baile.
Después allí se levantó un gran mástil muy feo, de ladrillo a la vista, ancho y alto, con uñas de gato que cubrían los laterales y le daban un aspecto extraño de enorme maceta y el lugar quedó restringido, hasta que definitivamente se plantó allí la estatua del General Villegas, obra del escultor La Motta y se recuperó ese terreno para ceremonias y juegos.
La Banda Municipal era además la responsable de la música durante los actos patrióticos, así como el piano de la maestra en los actos escolares y entonces desgranaba el Himno, Aurora, la Marcha a la Bandera, la Marcha de San Lorenzo, La Avenida de las Camelias, el Himno a Sarmiento, todo el repertorio que hace a una celebración de ese tipo. Ahí tampoco faltaba algún pibe que bailara al ritmo de nuestra canción paria.
Y no importaba cuáles fueran sus imperfecciones, el fervor se hacía más cercano, más íntimo que cuando los acordes salen de un frío reproductor.
Otro de los aspectos más destacables de la Banda Municipal fue que incentivó a los chicos a formar un conjunto juvenil que a muchos les sirvió para orientarse cuando las ofertas fuera de lo escolar no eran muchas o casi nada.
Hasta mi sobrino Luisito Fabregues (Gaspar para la mayoría), considerado “L’ enfant terrible” de la familia, se convirtió en un fanático de la trompeta en el planteo de la banda infantil y se lo oía soplando incansable el instrumento, a toda hora todos los días. Un logro increíble.
Es muy común en la trayectoria de las comunidades distinguir a los habitantes más destacados con diferentes homenajes, en vida o póstumos, pero muchos, como Rómulo Mansilla, no son reconocidos por todo lo que hicieron al margen de su labor aparente.
Sin embargo, los que ya vamos por los ochenta, no precisamos que nadie nos lo recuerde. Están allí, en el archivo de la memoria y en nuestra necesidad de hacerlos conocer en todo lo extenso y profundo de su labor comunitaria.
*Raquel Piña de Fabregues tiene 85 años, es docente jubilada, escritora, trabajó como periodista y tiene varias ocupaciones como madre, abuela y bisabuela. Escribe desde que lee y aún lo sigue haciendo. Durante algunos años, fue columnista del programa de radio de su hija Celina, con sus Historias de Mamá, que se vieron interrumpidas por una caída y el estrés que eso significó en medio de la pandemia. Este es otro de esos textos de sus tantas historias.