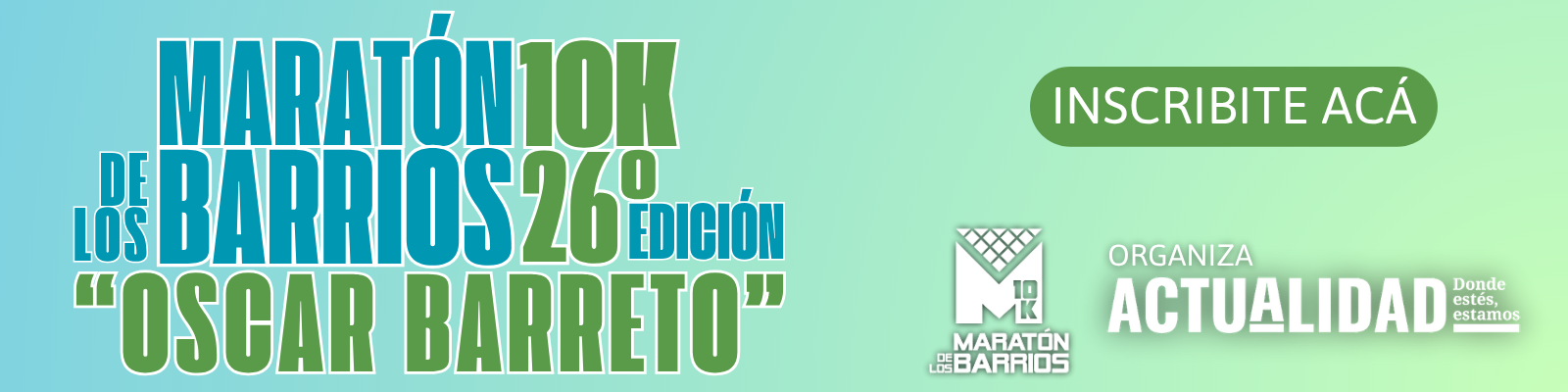En esta nueva edición de «CINE EN CASA», la original pluma de Federico Fornasari nos invita a sumergirnos en el mundo del hampa y en la mente de los criminales. «Mesrine, Instinto de Muerte (parte 1)» y «Mesrine, Enemigo Público nro. 1 (parte 2)» son dos joyas del cine francés que no podemos perdernos. Todas las películas que se mencionan en «CINE EN CASA» podrán disfrutarse en calidad óptima en el nuevo servidor de CINECLUB VERTIGO (@vertigocineclub en Instagram), donde Federico colabora en la programación de diversos ciclos. Una vez suscriptos, además de todos los filmes de nuestra columna, podrán acceder en forma sencilla a un catálogo enorme de las películas de variados géneros y épocas.
Desde tiempos remotos la conducta ilícita del ser humano siempre preocupó a los investigadores y desató controversias. Al inicio, la mayoría de la gente estaba convencida que los acontecimientos delictivos se debían a las deformidades físicas o mentales del autor y que eran producto de caracteres hereditarios.
Con el paso de los años, el estudio del crimen se centró en la sociedad hasta llegar a la conclusión, casi definitiva, que las relaciones entre las personas y el sistema en que estas se movían eran las principales causas de la delincuencia.
El delito se aprende y no se hereda genéticamente, salvo excepciones que derivan hacia lo fantástico, enmarcadas en el encanto que la ficción ha impuesto a la figura del “fuera de la ley” y a las sanciones aplicadas, sea multa, prisión o pena de muerte.
Ejemplos de célebres delincuentes acuñados en un entorno determinado existen varios, y hoy nos detendremos en un personaje descomunal que fue objeto de una gran película francesa del año 2008, dividida en dos partes. Algo parecido a lo que hizo en su oportunidad Quentin Tarantino con Kill Bill, volumen 1 y volumen 2.
Efectivamente, la mención para Cine en Casa de hoy se titula «Mesrine, Instinto de Muerte (parte 1)» y «Mesrine, Enemigo Público nro. 1 (parte 2)». Fueron dirigidas por Jean-Francois Richet y se enfocan en la vida del asesino real Jacques-René Mesrine, un famoso malhechor francés que asoló Canadá y su país durante la década del 70 y que aspiraba a ser algo más que un criminal respetado en los bajos fondos.
Mesrine quería “humanizar” su figura, ser considerado un rebelde con causa, un renegado de la sociedad para vengarse de ella por haberlo arrastrado, decía, a la marginalidad. ¿Y qué se le ocurrió?: robar y matar bajo capas de estruendosas ideas políticas en las que el fin justificaba los medios.
En Canadá, fue un brazo armado del grupo de extrema izquierda “Frente de Liberación Québec”, la excusa ideal para cometer actos terroristas, robos a bancos y secuestros a empresarios en dicho país. En Francia, coqueteó con el “Frente para la Liberación de Palestina” y las “Brigadas Rojas” italianas, todas fachadas que le permitían aprovecharse violentamente del sistema que criticaba.
Verdadero ícono popular, Mesrine llegó a ser llamado “el hombre de las mil caras” (por sus constantes disfraces que utilizaba para no ser capturado) o “el Robin Hood galo” (decía que le robaba sólo a los ricos y explotadores y que matarlos era un daño colateral).
Toda una estrella -era aplaudido por sus admiradores cuando lo trasladaban a lugares de detención o lo llevaban a juicio-, sus hechos delictivos gozaron un amplio espacio en los noticieros y periódicos de la época.
Un exuberante Vincent Cassel, encarnando al delincuente, transmite la ambivalencia del personaje verídico ya desde los sórdidos espacios en la Guerra de Argelia –se enroló muy joven en el conflicto-, que desencadenarían los primeros efectos de un psicópata que se potenciaría al volver a París.
En la capital patentó una exitosa carrera sangrienta, no sólo por la sagacidad en escapar de los perseguidores -que lo llevaron hasta la referida Canadá- sino porque la mayoría de sus planes ilegales le resultaron satisfactorios.
El director narra las peripecias de Mesrine en dos filmes directamente relacionados, con el propósito de acercar lo más fielmente posible, a través de un estilo incisivo y meticuloso, su increíble vida. Tal como señalamos en el blog Doble Kulto Cinema (donde el doblete terminó de analizarse recientemente), Richet ofrece un trabajo en plenitud que remite a la época de esplendor del “polar”, como se denominaban a ciertos policiales franceses del siglo pasado.
Aunque “polar” es un término que se origina en la contracción de las palabras “roman policier” (novela policial), su sonido produce un escalofrío especial. Un escalofrío genuinamente polar, en sentido climático.
Dicho epíteto se convierte en un adjetivo que permite identificar la casi totalidad del cine policial de Francia, por su cualidad gélida, distante, de melancólico nihilismo, bajo cuya superficie laten las emociones más fuertes, perversas y descontroladas, aporta con énfasis el español Jesús Palacios en su artículo “Los Bulevares del Crimen: Un viaje por las Regiones del Polar”, asentado en el libro “Euro Noir, Serie Negra con Sabor Europeo” (T&B Editores, marzo de 2006).
Sin dudas, el “polar”, especialmente en su período destacado -que fue de los años 50 hasta finales de los 70-, tuvo entidad suficiente para competir en las grandes ligas, y un discurso evolutivo a lo largo de los años comparable sin dudas a lo mejor del cine policial norteamericano.
Directores y actores de un nivel superlativo aportaron mentes y rostros para marcar a fuego tanto su cine comercial, de autor y de género con joyas criminales inolvidables como Rififí (1955, Jules Dasin), La Evasión (1960, Jacques Becker), Un Tal La Rocca (1961, Jean Becker), El Silencio de un Hombre (1967, Jean Pierre Melville), El Clan de los Sicilianos (1967, Henri Verneuil), o Dos Hombres Contra la Ciudad (1973, José Giovanni).
Tales rostros peligraron en Francia hasta el 9 de octubre de 1981, fecha en que fue abolida la pena de muerte y se dejó de utilizar la guillotina, mucho después de lo que la gente imagina. Suele asociarse al aparato con el inicio de la Revolución Francesa en 1789, pero la máquina siguió utilizándose durante casi doscientos años más.
La ultima decapitación fue en la década del 70, específicamente en 1977. El lugar elegido se ubicó en el patio de la famosa prisión de Baumettes, Marsella, y el sujeto destinatario de la cuchilla, Hamida Djandoubi, era un joven tunecino de 28 años condenado por torturar y despedazar a su novia.
El caso de Hamida llamó mucho la atención; el pueblo francés estaba conforme en que lo mataran porque había hecho cosas atroces a su novia antes de acabar con ella. Pero existía un dato no menor, al tunecino le faltaba una pierna entera (por un antiguo accidente laboral).
Los verdugos, ansiosos de sangre, metros antes del patíbulo, le sacaron la tiesa prótesis de madera para inclinarlo más fácil y lo hicieron ir dando saltitos hacia la guillotina ante la mirada horrorizada de sus abogados defensores y parientes. La cuestión, evidentemente, no daba para más.
Todas las ejecuciones en Francia habían sido públicas; se realizaban en plazas o terrenos oficiales y cualquiera podía concurrir. Hasta que, en 1939, comenzaron a realizarse en secreto, dentro de las prisiones, dado que cada decapitación se había transformado en un verdadero espectáculo macabro que movilizaba gente sedienta de morbo que terminaba embriagada y provocando disturbios.
El uso de la popular máquina había sido introducido en el año 1792 por el cirujano francés Joseph Ignace Guillotin (de ahí el nombre), quien además era diputado de la Asamblea Nacional Revolucionaria. Aunque pueda parecer una ironía, el inagotable instrumento nació con la idea de “humanizar” la pena capital.
Antes de la guillotina, las ejecuciones eran lo más parecido a una película con impactantes situaciones sanguinarias: se utilizaba el ahorcamiento, la estrangulación, el apedreo o incluso el desmembramiento.
También, los verdugos usaban el hacha para cortar cabezas pero, la mayoría de las veces, las agonías de las víctimas se prolongaban durante horas, bien porque el sufrimiento formaba parte de la sanción impuesta o por la falta de pericia del ejecutor. Familiares de los destinados a morir solían pagarles o hacerles regalos a los verdugos para que terminaran rápido con el trámite.
Según el bueno de Guillotin, el aparato no solo finalizaba con la vida del delincuente “en un parpadeo de frescura y sin sufrir” –como decía conforme testigos de esos tiempos-, sino que igualaba a todos los hombres ante la muerte. El galeno consideró que la mejor forma de alcanzar este último objetivo era extender la decapitación, hasta entonces privilegio de la nobleza, a los condenados de todas las clases sociales.
Luego de las ovaciones recibidas por las exposiciones con tintes solidarios e inclusivos, la Asamblea encargó al médico Antoine Louis y a su amigo alemán Tobías Schmidt –un fabricante de clavicordios-, la construcción del modelo.
Así, los tres aportaron al mundo del castigo una gran hoja de metal oblicua para que el corte fuese más limpio y perfecto.
En determinados y brillantes policiales franceses, como en la película de Mesrine, la guillotina, espada de Damocles, sobrevuela todo el tiempo en la descripción de la vida del hampa. Abrigada con la mejor tela del “polar”, seca y descarnada, ha observado historias de delincuentes que temen perder su cabeza pero no dudan, porque la duda, en esos ambientes turbios, genera caos y autodestrucción.