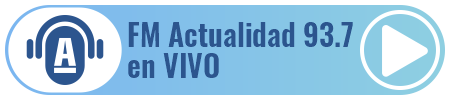Pueblo… Donde disfrutábamos de las pequeñas cosas como algo mágico y especial.
La mayoría de mis recuerdos de la infancia tienen aromas. Recuerdo reconocer el paso del tiempo por los olores o las sensaciones.
Porque en mi pueblo, las estaciones del año tienen fragancias inconfundibles. El otoño marcaba el principio del año, con el comienzo de las clases, todo era nuevo y excitante.
Luego llegaba el sol brillante de invierno, y el viento helado pegando sobre nuestras caras cuando volvíamos de la escuela, cruzando sola la calle, como gesto absoluto de independencia y autonomía. Y el olor de las estufas a leña invadiendo cada rincón del pueblo…
El florecer de los durazneros avisaba que estaba llegando la primavera, y entonces los días se volvían más largos, y todo era invadido por el olor al pasto recién cortado, o a la deliciosa tierra mojada tras la tormenta.
Y luego, el infinito verano, con su soledad de chicharras insolentes, ecos de las desveladas y eternas siestas que definían una agonía calurosa esperando la hora de la Pelopincho…
Cuántos quisiéramos volver a vivir en ese pequeño lugar en el que se puede caminar con tranquilidad a cualquier hora, inclusive, por el medio de la calle.
Donde hacen la galleta más rica del mundo, esperás las tardes de verano para sentarte en la vereda a tomar mate y conversar con todo el que pase (y tal vez se arme un asadito para la noche).
Un lugar donde aún existe el dejar la puerta sin llave, el auto abierto y si te olvidás la bicicleta en algún un lugar ya saben que es tuya y te la guardan.
Tal vez quienes lo habitan sueñan con irse a una ciudad (muchos lo hicimos) para tener otras oportunidades, otros atractivos… pero entonces, con el tiempo te das cuenta que has perdido esa libertad de caminar tranquilo de la que hablaba antes, el silencio de las noches que solo suele interrumpir algún ladrido, un grillo, o el croar de las ranas cuando llueve… y si llueve, el sonido de la lluvia en el techo es canción de cuna.
La gente, los «personajes», que nunca faltan, las plantas de higo para hacer dulce, el cielo estrellado en las noches de luna llena, las calles polvorientas aplacadas por el regador…
Y comenzás a extrañar su atmósfera rural, que es parte del reencuentro con uno mismo, y la posibilidad de recuperar el sabor de las pequeñas cosas…
En ese extrañar lleno de melancolía habitan las personas que formaron parte de tu vida, con quienes reíste, compartiste momentos, asados, celebraciones, amores, familia… y ya se nos adelantaron. Ellos son parte de la historia del pueblo y seguro se cuelan en alguna charla.
He escrito este texto en forma personal, pero no me cabe duda que muchos ex residentes comparten este sentir, porque quien transcurrió su infancia y/o adolescencia en este pueblo, lo recuerda (con sus pro y sus contras), y lo ama con el alma, porque quien vivió en Santa Eleodora… conoció el paraíso.
(*) Ex residente de Santa Eleodora