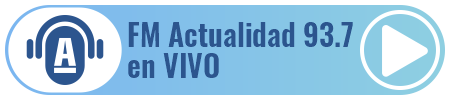Entre los cuarenta y los setenta, en Villegas y en cualquier ciudad pequeña o pueblo de la Argentina, se contaba con un personaje tan imprescindible como querido: el médico de familia, que ha sido reemplazado, con el avance inevitable de la medicina y la tecnología ad hoc, por una red intrincada de especialistas que conllevan turnos y esperas de rigor.
El médico de familia era una especie de delivery de la salud, era el santo y paciente amigo que acudía al llamado de sus pacientes sin importar la hora ni el estado del clima ni las a veces remotas posibilidades de cobrar la consulta, que en ocasiones incluía prácticas sencillas o no tanto; el que tenía el consultorio en su propio hogar con horario irrestricto.
Los médicos de familia que recuerdo de mi infancia, entrando y saliendo de casa como si fuera la suya, fueron el Dr. Javier Soraiz, uno de los primeros en realizar tiempo después operaciones a corazón abierto y el Dr. José Rogelio Lamas, de quien no preciso hablar porque cada rincón de Villegas donde se levante algo en favor de la comunidad tiene su firma: El Colegio Nacional, la Clínica Modelo, el Hogar de Ancianos que lleva su nombre, del mismo modo que su imagen ha quedado grabada a fuego en nuestro corazón.
Los médicos de familia que cuidaron y sanaron a mis hijos fueron amigos entrañables. Piero Garbarino, que en los setenta volvió a su Génova natal, Pablo Fogazzi y Carlos García, quien comenzó su riquísima carrera siendo poco más que un adolescente.
Su sola presencia bastaba para que la calma volviera, porque donde hay un enfermo la tranquilidad es siempre una gran ausente.
Una mención especial para Ariel Trojaola, un profesional de hoy con alma de médico de familia y ángel protector de Rodolfito, al que conoce tanto que sabe qué se puede o no hacer por él, hasta dónde llegar, invocando su célebre frase “No me jodan al Negro”, que siempre dio resultado.
Pero vayamos a las anécdotas, que en este marco pueden se muy graciosas.
El doctor Lamas era también nuestro vecino. Saber que con sólo cruzar la calle encontrábamos al guardián de la salud, nos ayudaba a dormir tranquilos.
Después del incendio de su negocio a mi padre le dio un ataque cardíaco que lo postró durante un tiempo bajo los cuidados del médico en cuestión.
Como consecuencia muy desagradable papá tenía un hipo casi permanente. Todas las tardes y hasta la hora de cenar, El doctor y amigo permanecía junto a la cama de su enfermo contándole anécdotas muy graciosas de sus años en Hilario Lagos, al que llamábamos Aguas Buenas y durante todo ese rato el hipo desaparecía. La medicina aplicada era la presencia y el interés puesto en el paciente.
De esa serie de historias voy a contar una que el tiempo no me ha hecho olvidar.
Cerca de la casa del doctor, en ese pueblo chiquito, vivía un familia formada por madre, padre y siete hijos.
Cada noche, ni bien Lamas ponía la cabeza en la almohada, ese papá prolífico golpeaba su ventana solicitando la atención de alguno de sus hijos. No fallaba de ningún modo.
Pero una fue noche distinta. Corrían las horas y el hombre no aparecía, así que nuestro doctor se entregó al sueño casi sin poderlo creer.
Sin embargo el toc toc habitual pronto se hizo oír y cuando la resignación daba paso a la euforia anterior, oyó la voz de su cliente que le decía: “Duerma tranquilo doctor, no se preocupe, hoy estamos todos bien”.
Lo exagerado de su solicitud terminó con una jornada que prometía ser reparadora.
Esto sucedió en 1964. Mi salud había aflojado por estrés con la suma del trabajo en la escuela y la casa, con tres hijos pequeños y la atención muy especial del segundo que había sufrido una encefalitis.
Garbarino era mi médico y cumplía a rajatablas las indicaciones del Gran Reforzo Membrives, el especialista que me aconsejaba entre muchas otras cosas, actividad mínima justo a mí.
No estaba en cama, pero casi, casi y la cosa se ponía muy pesada.
Me miré al espejo y como nunca, me vi ajada y mal peinada a mis veintisiete años, eso me rebeló.
Le avisé a mi empleada que iba a la peluquería y sin pensarlo dos veces me fui a cambiar de aspecto.
No contaba con que justo a los pocos minutos mi médico iba a ir a casa a ver cómo me encontraba y la sorpresa fue que no me encontró.
Mientras tanto yo, revista en mano esperaba que Felipe Cavalié hiciera algo por mi maltratada cabeza, cuando una mano muy fuerte me levantó en vilo del sillón y con furia indudable me llevó casi en el aire hasta mi casa y mi cama.
No exagero nada. El Garbi, como le solíamos decir, era así y así salvó varias veces mi vida.
Carlitos García no era únicamente mi médico. Era mi compañero de trabajo en el Colegio Nacional y por eso las consultas giraban hacia temas como educación, literatura y política y algunas anécdotas contadas con la maestría y la sutileza que lo caracterizan.
En este caso la paciente fue Celina, que entonces tendría unos dos meses, no más. Tosía muy fuerte para su tamaño y por supuesto llamé al médico. Carlos la revisó y su diagnóstico se resumió más o menos así: “No te asustes, esta gordita es más lo que grita que lo que tose”.
Lo suyo fue profético, porque si hay algo que nunca ha hecho Celina es pasar desapercibida.
Todo un mundo no tan lejano pero que ha cambiado tanto. Los médicos de familia, los que salían al sol o a la lluvia en autos sin aire ni calefacción, en sulky o muchas veces a pie en el afán por atender a sus pacientes, curaban con sus conocimientos adquiridos en la Facultad y la experiencia que dan los años, pero como por arte de magia sanaban cuerpos y almas con su sola presencia llena de afecto.
*Raquel Piña de Fabregues cumplió 86 años el 7 de julio. Es docente jubilada, escritora, trabajó como periodista y tiene varias ocupaciones como madre, abuela y bisabuela. Escribe desde que lee y aún lo sigue haciendo. Durante algunos años, fue columnista del programa de radio de su hija Celina, con sus Historias de Mamá, que se vieron interrumpidas por una caída y el estrés que eso significó en medio de la pandemia. Este es otro de esos textos de sus tantas historias.