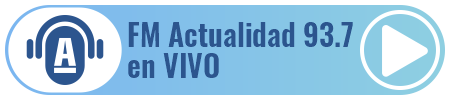“El Barato Argentino” en su última etapa de crecimiento, más que un negocio moderno fue una apertura al cambio, que años después se haría visible en los comercios que fueron abriendo antiguos empleados de la tienda madre.
Primero Antonio Renati, que junto a sus hermanos Pedro, el Negro, Luis y más tarde Alfredo, abrieron “Renati Hermanos” en la esquina de Moreno y Belgrano, haciendo cruz con el Banco Provincia, donde hasta ese momento funcionaba la “Casa Galli”, una tienda al viejo estilo.
Le siguió la Casa “Caccavari y Cía”, sobre la calle Moreno frente a Casa Renati y la “Casa Emín”, que hasta entonces ocupaba la esquina de Belgrano y Rivadavia, actual heladería Grido.
Todo había cambiado, hasta las costumbres de la gente, en un abanico de competencias que movilizaron también el ámbito laboral con nuevas ofertas de trabajo.
Esa dinámica se comenzó a notar en las vidrieras, que eran entonces el mayor medio de propaganda y con esa característica aparecieron los grandes vidrieristas.
Antonio Cabezas en el Barato Argentino, Roberto Ausili en la Casa Renati. Y aprovecho para salvar dos olvidos increíbles en mi anterior relato, Lidia del Valle y Titina Ausili, dos empleadas del Barato Argentino que recuerdo con gran cariño.
La competencia no era sólo tácita, sino que para las ocasiones especiales, como fiestas patrias, fiestas navideñas u otros eventos sociales, los artistas-vidrieristas entraban en concursos con premios establecidos y realmente hacían gala de su creatividad convirtiendo telas y otros elementos a la venta, en paisajes o escenas que reunían gran cantidad de observadores curiosos.
La costumbre persistió muchos años más, pero nació allí, en la coyuntura de un Villegas pueblo que se hacía ciudad y que no obstante seguía y aún sigue teniendo el sabor de lo conocido, el aroma de la comida casera, el saludo en la calle, porque por suerte nos reconocemos como vecinos, unos con mucha historia como yo y otros que empiezan a andar por los caminos que abrieron tantos grandes, cuya acción desconocen las generaciones nuevas pero que, como mi padre, dejaron el alma y la vida en el trabajo.
Esa trayectoria tuvo un final inesperado e injusto al que yo bien llamaría “El incendio y las vísperas”, como el famoso libro de Beatriz Guido, porque las horas anteriores al desastre fueron todo lo contrario, momentos de gran expectativa y esperanza que jamás se tendrían que haber interrumpido, pero también está Caín arriba de la escalera.
La mañana del 21 de enero de 1961 llegó cargada de buenos augurios. Era inminente la llegada de mi tercer hijo, Juan José y el frente de la casa que mi padre estaba construyendo en Pringles 565 en la que habitarían mis padres, mi hermana y mi cuñado había tomado un hermoso aspecto con el flamante revestimiento de piedra.
A las ocho y media de la noche nació Pichú y entre las doce y la una de la mañana del veintidós el Barato Argentino, todo un exponente de una época, ardía sin remedio ante la ausencia de bomberos. Cuando por fin llegó la dotación de Pehuajó, sólo quedaban las paredes, el piso y estalagmitas de vidrio que se habían derretido delante de cada vidriera. Hasta la caja fuerte del escritorio de la gerencia, no era más que un montón de hierros retorcidos. El edificio, totalmente cerrado y con fuertes paredes, actuó como un horno.
Los jugadores de fútbol de Villegas y Tejedor, que esa noche compartían un campeonato, dieron la voz de alerta cuando vieron el humo al volver de la cancha, se pusieron al hombro a mi abuela y a mi hijo además de mueble por mueble de la casa de familia y los sacaron en tiempo récord a la calle, impidiendo que el fuego acabara con su vida y sus pertenencias completas. Rodolfito tenía 16 meses y conmigo en el sanatorio Modelo, estaba en casa de sus abuelos.
Le siguió el peritaje del seguro, que determinó sin duda una acción intencional y durante años las cosas siguieron sin resolverse.
Con lo que se pudo rescatar, ya que se indemnizó a todo el personal y se los ubicó en diferentes lugares de trabajo, mi padre junto a dos de sus antiguos empleados, Punt y Medina, abrieron “Piña y Cía” en la calle Moreno frente al Banco Provincia, donde volvió a su lugar el gran letrero de la tienda quemada.
Poco después Juan Lerda, un pintor muy conocido por ser una excelente persona, desapareció días antes de su casamiento, sin que nadie se pudiera explicar el por qué, hasta que la Policía Federal llegó con sus perros rastreadores y encontraron el cadáver del pobre muchacho en la cisterna del campo de Vasconi, donde estaba realizando trabajos de pintura.
Así se pudo saber que el asesino había sido uno de los empleados que estaban en la tienda en el momento del incendio y trabajaba de ayudante con él. Al ex Comisario Muñiz, que hacía poco tiempo se había jubilado pero participó de la investigación, se le ocurrió relacionar el siniestro con el crimen y estuvo en lo cierto.
El acusado terminó contando cómo había hecho y agregó además un macabro detalle. Se sentó en las vías del paso a nivel que conduce al Hospital Municipal, entonces Hospital Regional, para ver su magnífica obra. Algo así como lo que hizo Nerón cuando incendió a Roma y cantaba con placer “Arde Roma arde”.
El resultado lo repetía esa noche mi padre con una tristeza infinita: “Más de cuarenta años de trabajo honrado quemados en un minuto”.
Y además treinta y siete familias que vivían en la seguridad más absoluta, porque ésa era la forma de comportamiento de mi padre con el personal, a los que de pronto se les desarmó la vida.
Una historia que parece sacada de alguna serie policial pero dolorosamente real.
Esta situación, totalmente inesperada, hizo que mi familia se mudara a la nueva casa de la calle Pringles aún sin terminar, porque la cercanía del esqueleto del floreciente negocio que se había levantado con tanto sacrificio y con tanto amor, era un fantasma de ilusiones cumplidas.
Había que cerrar un capítulo y juro que nunca los escuché de ahí en adelante ni a mi padre ni a mi madre quejarse de su mala suerte. Fueron maestros de la resiliencia y jamás permitieron que los sinsabores dañaran sus corazones generosos. Un ejemplo.
*Raquel Piña de Fabregues cumplió 86 años el 7 de julio. Es docente jubilada, escritora, trabajó como periodista y tiene varias ocupaciones como madre, abuela y bisabuela. Escribe desde que lee y aún lo sigue haciendo. Durante algunos años, fue columnista del programa de radio de su hija Celina, con sus Historias de Mamá, que se vieron interrumpidas por una caída y el estrés que eso significó en medio de la pandemia. Este es otro de esos textos de sus tantas historias.