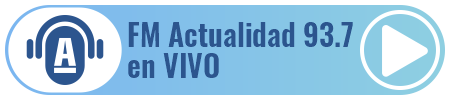Esta historia se desarrolló en Bunge, donde vivían mis tíos Lola Riverós y Manolo Mercado con su hija Violeta, nuestra prima, que sería más tarde la mamá de Alicia y Nora Compagnucci, mis dos amadísimas sobrinas.
La familia se unió de tal modo ante la adversidad con la muerte de tío Manolo a los cuarenta años, que de ahí en adelante nuestras relaciones fueron y siguen siendo casi tribales.
Ninguno de nosotros soñaría siquiera vivir desentendido de lo que le pasa al otro, remontando diferencias y discusiones, disfrutando de horas y días de bonanza y convencidos de que nadie, nadie nunca va a tener tan fuerte la mano que impide la caída, como alguno de nosotros, cualquiera, el que esté más cerca y que seguramente va a convocar a los demás.
Ahora, de vieja, me doy cuenta por qué mi amigo Coco Puig me decía que yo tuve una infancia de lujo. Como chico muy inteligente y proclive a hacer análisis, se había dado cuenta que sus dos chicas del barrio estaban rodeadas y protegidas por fuertes muros formados por gente buena.
Nada más y nada menos, lo más importante, lo ejemplar.
Entre esas personas, el tío Manolo Mercado se llevaba la palma. Era bueno, alegre, juguetón, amoroso, y aunque murió cuando yo era muy pequeña, es uno de los hitos de la vida al que recurro cuando los tiempos se ponen algo grises.
Para Violeta su padre era todopoderoso y oí contar a mi madre muchas veces una situación a la vez peligrosa y divertida en el escenario de los caminos de tierra que casi eran senderos, tan imprevisibles como necesarios.
Era frecuente la ida y venida entre Villegas y Bunge para la familia Mercado, propietarios de un Ford muy alto con capota de lona en el que hacían la travesía.
Frente a la estancia “La Catalina”, había un pantano permanente (no un charquito), que persistía aún en tiempo seco y como no había un camino alternativo, los vecinos decidieron cortar grandes cantidades de caña tacuara que crecía como yuyo y colocarla sobre el barro armando una especie de puente que sólo funcionaba a medias, porque consiguieron que la gran pileta se convirtiera en un tembladeral imposible de esquivar. Entonces, cuando se iban acercando a ese lugar, Violeta, que era una nena de menos de diez años, lloraba y a los gritos le pedía a su papá que se bajara a sacar las cañas que la aterrorizaban.
Así eran los viajes, llenos de previstos e imprevistos, pero nunca aburridos.
Hace ya muchos años, cuando mis hijos se definían entre adolescentes algunos y niños otros, le dediqué las palabras que voy a reproducir a tío Manolo, el que se disfrazaba aunque no fuera carnaval, el que tocaba el piano montado en una chata de caballos para dar serenatas en Navidad, el que hacía caridad todo el tiempo con aquellos que lo necesitaban sin hacerles sentir que llevaba una limosna y sin contárselo a nadie, porque los buenos de verdad como él merecen reconocimiento y porque si mi padre lo quería tanto, sucedía porque ellos eran como dos gotas de agua.
Desde pequeña su nombre fue para mí sinónimo de alegría, de ternura, de esa dulzura simple y franca que emana de las personas verdaderamente buenas.
Parece increíble cómo, sin haberlo conocido, participó de mi infancia y gravitó en ella de tal modo que ha ingresado a mis recuerdos y se ha instalado en mi memoria con mayor fuerza que lo realmente vivido.
El tío Manolo, grande, fuerte, de amplia sonrisa y corazón generoso, con la caricia y el caramelo floreciendo en sus manos, siguió ocupando un lugar en la casa como si su muerte hubiera sido una ilusión de los sentidos.
Todavía hoy, después de tantos años, mi padre habla de Manolo con esa nota de emoción que se reserva a los seres especialmente queridos, cuya evocación es una brisa fresca que disipa la tristeza y la convierte en nostalgia.
Todo esto brota en mí, en abigarrado manojo de sentimientos, mientras en esta mañana gélida de junio cubro mis hombros con su poncho, herencia criolla que trajo de Corrientes, y al salir a la calle rumbo a la escuela, siento que dos brazos que nunca vi, pero que paradójicamente conozco tan bien, me envolvieran en cálido abrazo.
*Raquel Piña de Fabregues cumplió 86 años el 7 de julio. Es docente jubilada, escritora, trabajó como periodista y tiene varias ocupaciones como madre, abuela y bisabuela. Escribe desde que lee y aún lo sigue haciendo. Durante algunos años, fue columnista del programa de radio de su hija Celina, con sus Historias de Mamá, que se vieron interrumpidas por una caída y el estrés que eso significó en medio de la pandemia. Este es otro de esos textos de sus tantas historias.