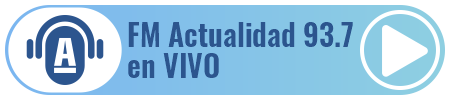Desde que alguno de nuestros antepasados en la escala del hombre, descubrió que podía mirarse primero en el agua de mares, ríos y arroyos y después en los espejos, la preocupación por la apariencia fue in crescendo y uno de los temas de mayor interés fue la melena.
Estar bien o mal peinado siempre fue clave en el momento de aparecer en sociedad con ciertos y determinados objetivos no carentes de ambiciones a la cola.
Así aparecieron las peluquerías en el horizonte comercial y de la misma forma que cada cual tiene su médico de cabecera, cada individuo eligió éste o aquel peluquero como artífice de su buena pinta.
¿Cómo eran las peluquerías del Villegas de mi infancia y de mi adolescencia?
¿Variaban mucho esos lugares cuando se trataba de atender a mujeres o a hombres?
¿Cuál era la clave y la esencia de su prestigio, que lo tenían y muy bien establecido?
¿Qué se hacía allí además de cortar barbas y pelos, teñir cabezas o elaborar peinados de acuerdo a la moda vigente?
Como no teníamos ningún hermano varón, la primera peluquería que yo recuerdo era la de Elena Bulbuguren, a pocos metros de mi casa tanto cuando vivía en Rivadavia y San Martín como en Belgrano y Moreno, absolutamente equidistante.
Instalada frente a la sede social del actual Club Atlético, el ambiente me fascinaba, tanto por la mezcla de olores diversos, perfumes, amoníaco, pelo chamuscado, como por el mobiliario de última generación.
¡Cómo me gustaban aquellos silloncitos de madera laqueada en color verde Nilo, relucientes, con sus patas y respaldos de cromo brillante que hacían juego con las mesitas igual de elegantes y la peluquera, pequeña y arreglada con esmero, una buena propaganda de su negocio.
Años más tarde, las hermanas Reta, que fueran empleadas de Elena, pusieron su propia peluquería frente a la plaza principal, con los mismos muebles y las mismas características y también mi madre y nosotras dos fuimos sus clientas incondicionales.
¿Qué productos se ofrecían? El furor en ese tiempo eran las permanentes, o como le decíamos, la croquiñol, que convertían a las personas lamentablemente lacias para la moda de esos años, en bellas niñas, señoritas o señoras de cabello ruliento o amañado en bucles que parecían resortes.
Desde que yo me acuerdo, para llegar a esa metamorfosis se recurría a dos formas fundamentales, una más cruenta que la otra.
La primera en aparecer había sido y se sostenía, la permanente eléctrica, para lo que se usaba una máquina casi infernal que consistía en un gran tubo de pie, muy parecido a los viejos secadores de pelo, del que pendían multitud de cables que en la punta tenían rizadores que se enrollaban mechón por mechón.
Esa máquina del demonio a mí me aterraba. Nunca nos sometieron a tamaña tortura, pero me acuerdo haber estado esperando el momento justo en que la mujer que tranquilamente leía una revista mientras ondulaba su cabello, se rostizara delante de los ojos de todos.
El resultado era una melena de estilo achicharrado, pero por la moda cualquier sacrificio valía la pena.
Entre esta versión terrible y la suavidad de la permanente auto térmica, hubo una que liberaba de la dependencia de la máquina y se solucionaba con pinzas calientes que se colocaban sobre bigudíes en los que se enrollaban los mechones de pelo y que sonaban a bife a la plancha. A ésa sí la conocí y aunque nunca me pasó, sé que más de una se llevó como recuerdo unas lindas ampollas en el cuero cabelludo. De todas maneras el peligro había disminuido. Entre muerto o ampollado, mejor ampollado.
Y casi al comienzo de mi adolescencia llegó, suave, fresca y con olor a amoníaco la permanente autotérmica, que escondía el daño con ciertos químicos de dudoso origen.
Eso sí, había que reconocer que a esas alturas los rulos se habían vuelto esponjosos y más naturales y no nos parecíamos tanto a muñecas baratas.
Después de ese arduo camino se comenzó a usar el lacio y nacieron los ruleros que nos colocábamos en casa y a veces manteníamos gran parte del día, pareciéndonos a monstruos diurnos para ser bellezas nocturnas en bailes y fiestas diversas.
Las peluquerías para hombres eran una especie de clubes donde se criticaban especialmente a las mujeres, se cortaba el pelo, se afeitaba a navaja y se hacían fomentos con toallas calientes que se mantenían en un autoclave.
Como éramos vecinas de Felipe Cavalié, dueño de una peluquería unisex, toda una revolución para la época, estábamos muy al tanto de lo que pasaba en el día a día, por lo que tengo en mente algunas anécdotas, de las cuales voy a rescatar dos de épocas distintas.
La primera es de mis años de adolescente y tiene como protagonista a un señor de apellido Sánchez, habitué de lo de Cavalié y al ayudante del peluquero al que apodaban Tamborini y que entonces era más o menos de nuestra edad.
Recién afeitado estaba este señor muy cómodo, ojos cerrados, esperando el fomento de rigor, cuando Tamborini abrió el autoclave y sin mediar el rito de la sacudida de la toalla para escapar algo de calor, se la aplastó en la cara.
El grito de “¡Animal!”, llegó a la esquina, a lo que el dependiente, sin pedir disculpas le contestó: “¿Y qué quiere, que me queme las manos?”
Después de bastantes años Felipe seguía con su peluquería unisex y ya sobre Navidad, mi sobrino Luis, que tendría unos ocho años, pasó por la peluquería, escapado después de haber organizado un incendio al prender cohetes en el baldío junto a nuestra casa en Belgrano y Alvear.
Sin embargo tuvo tiempo y ganas, a pesar de la disparada, de colocar cohetes encendidos debajo de cada uno de los tres sillones secador que ocupaban otras tantas señoras.
No vale la pena que pretenda describir lo que fue aquello, sólo basta saber que quedó en la memoria colectiva como algo tan difícil de calificar entre delito y hecho insólito.
Dice Jorge Manrique en sus famosas “Coplas”:
“Cómo a nuestro parecer
Cualquiera tiempo pasado
fue mejor”
Si fueron o no mejores aquellos tiempos lo sabrán los que hoy son chicos y en unos años más peinarán canas a las que llevarán también a la peluquería, sólo sé que los peluqueros son una parte sustancial de nuestras historias personales.
Fotografía: Las hermanitas Helena y Raquel Piña con su croquiñol.
*Raquel Piña de Fabregues tiene 86 años. Es docente jubilada, escritora, trabajó como periodista y tiene varias ocupaciones como madre, abuela y bisabuela. Escribe desde que lee y aún lo sigue haciendo. Durante algunos años, fue columnista del programa de radio de su hija Celina, con sus Historias de Mamá, que se vieron interrumpidas por una caída y el estrés que eso significó en medio de la pandemia. Este es otro de esos textos de sus tantas historias.