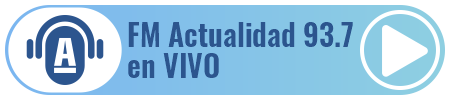Durante las décadas del cuarenta, cincuenta y parte del sesenta, que cito porque son las que recuerdo en razón de mi edad, la provisión de agua en ausencia de una red de distribución, convirtió a los molinos de viento en actores principales, imprescindibles.
Su clásica figura no sólo se levantaba en el campo, sino que estaban presentes en los grandes patios solariegos de la ciudad.
Junto a esta máquina esquelética se encontraba siempre una torre más sólida que se remataba con un enorme tanque capaz de acumular agua para muchos días ante la posibilidad de que dejara de soplar el viento, cosa muy improbable en el Villegas de entonces que vivía azotado por ciclones.
Además de su importante función, los molinos eran una fuente de trabajo para los molineros, que por lo general no daban abasto para atender a todos sus clientes, y eran el sitio preferido de los chicos para sus travesuras peligrosas, porque la escalera flaca y precaria invitaba al desafío de llegar hasta la punta y probar el nivel de valentía ante un coro de pequeños inconscientes, que no se daban cuenta del riesgo que corrían.
La casa de los Fábregues, junto al Banco Provincia, esa casa grandísima, propia de una familia con muchos hijos, tenía como era de rigor, su gran molino.
Con el tiempo el tronco familiar se fue bifurcando y la propiedad se dividió en dos partes. La que ocupaba la familia de Claudio Fábregues, mi suegro, y la que ocupaba la familia de Juan Fábregues, padre de Inés y Martha.
Sin embargo allá, en el patio verde y frondoso, siguió estando el molino como un lazo de unión entre las partes aparentemente divididas, algo así como el ADN convertido en agua que proveía a todos por igual.
Es por eso que en el recuerdo hay tantas anécdotas que lo tienen como testigo mudo en un escenario especial para urdir aventuras de todo tipo.
Lo que voy a contar lo tiene a mi marido como personaje central en distintas etapas de su vida.
Desde muy chico Juan tuvo como amigo del alma al Pelado Mastrángelo, lo que no era de asombrarse porque vivían a escasos metros uno del otro y eso los hacía inseparables.
Una tarde, mientras mi suegra hacía sus tareas en la casa, los chicos, que entonces tendrían unos diez años, se fueron a jugar al patio y a Juancito se le ocurrió trepar al tanque del molino y para alcanzarlo, subió primero a uno de los altos árboles cercanos. Pero cuando ya estaba a bastante altura, resbaló girando sobre sus propios pies y quedó cabeza para abajo, como un perezoso, sujeto sólo de los empeines, mientras le gritaba desesperadamente al Pelado que llamara a su mamá, teniendo en cuenta que del fondo del patio, que tenía salida por Alberti, hasta la casa, había casi una cuadra.
Sin dar demasiadas explicaciones, el mensajero sólo le dijo a Doña Berta que Juan la llamaba, a lo que la atareada señora le contestó: “Decile que se deje de molestar”, sin saber cuál era la situación.
Gracias a Dios los gritos del valiente escalador llegaron a los oídos de su tío Juan, que se encontró con un chico a punto de caer de cabeza desde unos tres metros sobre un montón de chatarra, restos de los experimentos que mi suegro hacía como parte de su hobby de modificar autos.
Entre los “¡Aguantá Juancito!” del rescatista y los “¡Me caigo!” del que colgaba de la rama, lo cierto es que sacarlo de allí no fue fácil, la anécdota rodó de generación en generación y dejó pintado de cuerpo entero al protagonista.
Unos catorce años después de estos sucesos memorables, vivíamos mi marido, yo y mis dos primeros hijos, en uno de los departamentos que se habían construido en la vieja casona, respondiendo a las necesidades de la familia que seguía diversificándose. Y allí continuaba, tan útil como siempre, el gran molino de los recuerdos.
Por ese tiempo yo sentía un gran placer teniendo a mis sobrinos Fábregues y Zamperetti en casa, a pesar de que los segundos eran célebres por sus constantes travesuras.
Una de esas tardes los chicos, cuatro varones, habían estado particularmente agotadores y entonces mi marido tuvo una idea brillante. Les ofreció un peso por hora a cada uno si se ponían a soplar debajo del molino, aduciendo que nos íbamos a quedar sin agua porque no había viento.
Y allí se quedaron, impecablemente quietos, hasta que mi suegra los vio e impuesta del ofrecimiento del tío, los sacó de allí furiosa, para acto seguido enrostrarle al hijo su comportamiento. A lo que Juancito, más enojado que ella le dijo: «Cómo se te ocurre sacarlos una vez que había conseguido tenerlos quietos? Ahora llevátelos a tu casa». Nunca me olvidé de ese episodio y pienso que mis sobrinos tampoco.
Otro molino tengo en mi memoria como escenario de travesuras peligrosas. Cuando tendría yo unos doce o trece años, en nuestra casa de la calle Belgrano había un gran patio de baldosas alrededor del que transcurría una preciosa galería bordeada de balustradas llenas de claveles multicolores que nos transportaban a una pequeña Sevilla. A ese patio daban los ventanales de la casa arriba de la nuestra.
Una tarde de verano oímos la voz angustiada de la vecina que gritaba «No, por Dios» y salimos a ver qué sucedía. Desde esa altura ella estaba viendo a un chiquito, casi un bebé, que estaba sentado en la madera que remata la torre del molino, sin saber a ciencia cierta dónde se ubicaba en forma precisa.
Muy pronto nos enteramos que ese molino estaba en calle Castelli, a escasas dos cuadras y media y que el osado bebé era el Pelado Álvarez, actual dueño de la famosa heladería que lleva su nombre.
El ambiente fue de total tragedia, porque sin bomberos y cero medios para aplicar al rescate, los minutos se hacían eternos. Entonces una tía del nene, hermana de la mamá, hizo de tripas corazón y mientras lo tranquilizaba hablándole muy despacio, no me puedo explicar cómo, tomó a su sobrino por la cintura y con él bajo el brazo descendió tomada de la angosta y vertical escalera del molino con una sola mano.
Claro está que la que sufrió un ataque de nervios al tocar tierra, fue la valiente chica que era una de mis compañeras de colegio.
El mundo parece moverse en círculos viciosos que convierten los finales en principios y los principios en finales que se dan la mano.
En medio de la crisis energética, sabiamente estamos volviendo a los molinos para entregarnos de nuevo a los arbitrios del viento, esta vez con el nombre de Parques Eólicos y el auxilio de modernas formas de la tecnología, que dejan atrás el individualismo de sus antecesores para atender necesidades comunitarias.
En la foto: Juan y el Molino de la casa de la familia
*Raquel Piña de Fabregues tiene 86 años. Es docente jubilada, escritora, trabajó como periodista y tiene varias ocupaciones como madre, abuela y bisabuela. Escribe desde que lee y aún lo sigue haciendo. Durante algunos años, fue columnista del programa de radio de su hija Celina, con sus Historias de Mamá, que se vieron interrumpidas por una caída y el estrés que eso significó en medio de la pandemia. Este es otro de esos textos de sus tantas historias.