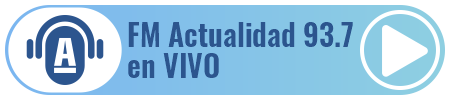El paso del tiempo con sus cambios, que se van dando en forma lenta o acelerada, tiene en la moda una manifestación clara de las costumbres, los acuerdos sociales, la moral más o menos rígida de la época y el lugar donde se desarrollan.
La moda es tan invasiva, que no se salva de su mandato ni el ámbito religioso.
El tema de la historia de hoy está relacionado con uno de los eventos más importantes de la Iglesia Católica: La Primera Comunión. Un acontecimiento a la vez religioso y social, que marca un hito en la vida de los chicos y los ingresa a otra escala de madurez.
Cuando mi hija Carmen tenía escasos cinco años, solía ir a misa con la Nonna María, la única y maravillosa tercera abuela, madre del inolvidable tío Mario Picco.
No podía entender cómo la Nonna pasaba a comulgar y ella no lo podía hacer.
Mi marido y yo solíamos esperarla a la salida del oficio religioso para llevarla a casa.
Una mañana llegó hasta nosotros muy contenta y aplaudiendo nos dijo sonriente “Me comí el pancito”. Sin que nadie se diera cuenta, porque era bastante alta para su edad, se había puesto en la fila y el sacerdote le había dado la hostia. Así terminó con la curiosidad y el capricho y nunca más preguntó nada.
Pero no se trata en esta oportunidad de la primera comunión en sí misma sino en la importancia que para esta ocasión tuvieron siempre los trajes de comunión para niños y niñas.
En retrospectiva, recuerdo los de mi época como una experiencia personal y los de tiempo anterior por cuentos de mi madre y numerosas fotos que todavía ocupan su lugar en mis cajas de tesoros.
Los trajes de las nenas acompañaron en general la moda de las novias.
Los de principios del siglo XX hasta los años cuarenta muestran vestidos lánguidos, sin vuelo, casi pegados al cuerpo y largos hasta los tobillos, mientras las cabecitas lucían una especie de cofia encajada hasta las orejas de las que pendía el manto de tul más o menos largo.
Y como detalle infaltable la limosnera colgando de la mano o del cinturón, lista para recoger el canje: una estampita, un billete o una moneda. La competencia quedaba establecida cuando las inocentes palomitas cotejaban sus ganancias en la puerta de la Iglesia.
Hice mi Primera Comunión en 1944. Entonces los trajecitos habían tomado volumen y gracia y la tela preferida para su confección eran la organza o el organdí, semitransparentes y esponjosos y los tules se sujetaban con coronitas de flores armadas con indudable buen gusto, además de la eterna limosnera, que seguía cumpliendo su misión recaudadora sin ponerse colorada.
Mi madre, siempre tan práctica, hacía nuestros vestidos de comunión con auténtica especulación. Como no nos dejaban entrar al templo con mangas cortas, las mangas de nuestros trajecitos se componían de dos partes. Una superior, corta y abullonada a la que le seguía, formando una sola pieza, otra apretada al brazo como un manguito y la falda estaba armada por tres volados muy fáciles de separar, por lo que, una vez cumplido el rito religioso, con dos simples tirones nuestro vestido de ceremonia se convertía en un gracioso atuendo de calle, corto hasta la rodilla y con mangas cortísimas.
La comunión se celebraba estrictamente el ocho de diciembre a las ocho de la mañana, hora en que ya el termómetro marcaba unos treinta grados que llegaban a cuarenta cuando la ceremonia terminaba casi a mediodía, y como habíamos permanecido en ayunas, se remataba la mañana con un chocolate caliente en el Colegio de Hermanas. Muy refrescante.
La situación de los varones era trágica. Encerrados en sus trajecitos de sarga y camisas con cuellos almidonados y el brazo izquierdo apretado por un gran moño simbólico, tenían además que llevar una vela que se encendía en el momento en que les daban la hostia. Cosa a veces muy difícil de realizar, porque el calor excesivo y el amontonamiento, ya que no había turnos, hacía que las tales velas se derritieran en las manos de los chicos tomando la graciosa forma de un asa que les goteaba en las rodillas.
Desde esos años hasta la década del sesenta, los trajes de las nenas se convirtieron en el centro de una competencia despiadada de las madres, que cada vez los hacían más suntuosos y en algunos casos disparatados, con adornos brillantes y miriñaques que les daban más el aspecto de princesas de cuento de hadas que de inocentes comulgantes.
Y la bomba explotó y puso freno a esta escalada sin sentido y de los trajes suntuosos se pasó al delantal blanco para chicos y chicas, sin distinción.
Bajo esa norma comulgó por primera vez mi hija mayor, Bibiana. Todavía tenían permiso para adornar sus cabecitas con algún velo bonito. El moño armado de organza con su velo sirvió para todas las chicas de la familia que le sucedieron.
Después también se eliminó el tocado de la cabeza y mi hija menor, Carmencita, sólo pudo lucir un moño blanco y sencillo, sin velo de tul, hasta que llegaron las túnicas, que quedaron en casa testimoniadas por las fotos de mi nieto menor.
Un capítulo aparte merece el catecismo, que con el mismo contenido fue variando de la mano de la enseñanza escolar, desde el puro ejercicio de la memoria hasta otras estrategias más creativas. Pero eso quedará para otra historia, porque en ese terreno hay mucha tela para cortar.
Vestido o no, fiesta o no, la comunión debe celebrarse en el fondo del corazón con el firme propósito de no dañar a los demás, no siendo santos ni perfectos, porque la imperfección define al ser humano y en la lucha entre esos dos conceptos contradictorios nace el mérito de ser buenas personas y el don maravilloso de la tolerancia, no la aceptación pasiva de modelos estereotipados.
 *Raquel Piña de Fabregues tiene 87 años. Es docente jubilada, escritora, trabajó como periodista y tiene varias ocupaciones como madre, abuela y bisabuela. Escribe desde que lee y aún lo sigue haciendo. Durante algunos años, fue columnista del programa de radio de su hija Celina, con sus Historias de Mamá, que se vieron interrumpidas por una caída y el estrés que eso significó en medio de la pandemia. Este es otro de esos textos de sus tantas historias.
*Raquel Piña de Fabregues tiene 87 años. Es docente jubilada, escritora, trabajó como periodista y tiene varias ocupaciones como madre, abuela y bisabuela. Escribe desde que lee y aún lo sigue haciendo. Durante algunos años, fue columnista del programa de radio de su hija Celina, con sus Historias de Mamá, que se vieron interrumpidas por una caída y el estrés que eso significó en medio de la pandemia. Este es otro de esos textos de sus tantas historias.