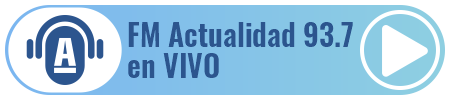Repasando las noticias locales en este día caluroso de diciembre, veo en un plano muy importante los programas veraniegos del Club Atlético y de pronto me asalta una temperatura mucho más alta que la de hoy, diríamos de unos cuarenta y tantos grados constantes, en este mismo lugar, pero hace unos setenta, sesenta, cincuenta años.
Y así como arrancaba el verano, arrancaba el natatorio de Atlético, la entrañable institución centenaria, el único lugar que restañaba la falta de aparatos de aire acondicionado, entonces inexistentes o el uso estandarizado de buenos ventiladores, que por aquel tiempo eran un lujo.
Porque era el único y bien amado lugar al que acudía todo el mundo con bastante facilidad, ya que casi todos los villeguenses eran socios y no se pagaba ningún canon extra.
Ya en los primeros días de noviembre nos preocupábamos por tener nuestro certificado de salud que llenaba el médico de la familia, con conocimientos previos de la situación, cumpliendo un requisito mucho más indispensable que la cuota al día.
Aquella pileta que nos parecía lejos del centro, rodeada por calles de tierra, en las ardientes siestas tan calurosas como secas, aparecía como un oasis envuelta en una permanente nube de polvo, pero ni bien traspasábamos su angosta puerta de entrada nos recibía la frescura del agua y el verde de sus árboles, el caminito de ladrillo desde los vestuarios hasta la vereda de baldosa vainilla que rodeaba la piscina y la ducha “obligatoria”, plantada a un costado, cuyo piso de cemento se había ido puliendo con el tiempo hasta convertirse en una micro pista de patinaje. Entonces el paso de la vereda de baldosas a esta trampa mortal, muchas veces terminaba con caídas espectaculares que dejaban la marca de unos preciosos raspones en la espalda.
Todo era así, tan natural, tan lejos de los recursos tecnológicos y arquitectónicos con que se cuenta ahora, pero era tan nuestro, tan imposible de esquivar porque era parte de nosotros mismos, que ya adentrados en el mes de marzo seguíamos yendo a nadar, a tomar mate, a mojarnos los pies si hacía mucho frío, abrigados con camperas que nos sacábamos para meternos al agua pero sin aflojar hasta que comenzaban las clases y se abría un paréntesis hasta el 30 de noviembre, momento en que sin importarnos las condiciones climáticas marchábamos a esta suerte de obligación con la frente en alto y dispuestos a soportar lo que fuese, porque no nos paraba ni la lluvia.
Los horarios eran extendidos, desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche sin ningún intervalo a mediodía y en jornadas de calor extraordinario la pileta estaba habilitada hasta medianoche.
Fue una hermosa experiencia nadar a la luz de la luna y las estrellas.
El cambio de agua, que se hacía semanalmente los días jueves, nos privaba de veinticuatro horas de placer, aunque ya desde el miércoles empezaba el vaciado y tercamente seguíamos nadando en un caldo espeso y viscoso que formaba el verdín, hasta que ese líquido incalificable nos llegaba a los tobillos y llegábamos a casa oliendo a pescado.
Sin embargo aquí estamos, sobrevivimos y nos fortalecimos con el aguante.
Como un desafío tácito, bien plantados en la punta norte, el trampolín de madera y la plataforma se alzaban cumpliendo el papel de examinadores.´
Primero desde el borde, después desde el trampolín, se iba escalando hacia la plataforma y debo confesar que nunca llegué más que a asomarme y ver el paisaje desde arriba.
El que no se animaba era un cobarde como yo y hacer firuletes posicionaba dando justa fama de valiente.
Tal vez porque siempre disfruté al máximo de la vida, también de aquellos días de Club tengo anécdotas que no olvido a pesar del tiempo transcurrido.
Como cualquier piscina, la de nuestro club tenía una parte que tenía 1,50 de profundidad y otra de unos tres metros. Hasta ese límite llegaban los que no sabían nadar.
Entre los asistentes diarios infaltables figuraba una muchacha que a nosotros nos parecía “grande” porque ya rondaba los veinte años. Era chiquita y retacona, siempre impecable de los pies a la cabeza. Era de los que apenas hacían la plancha o recorrían el perímetro de la pileta agarrándose de la salivadera.
Una de esas tardes, nunca sabremos por qué o cómo, se sumergió de sopetón en la parte más honda y al no hacer pie se desconcertó hundiéndose sin que nadie se diera cuenta.
Es o era creencia general que el que se ahoga flota tres veces antes de desaparecer de la superficie y algo debe tener de verdad, porque nuestra chica asomó la cabeza fuera del agua varias veces mientras gritaba con desesperación “¡Querubino!”, llamando a un amigo que respondía a ese nombre poco común.
Mientras todos mirábamos esa aparición semi paralizados por la sorpresa, el muchacho llamado como un ángel se lanzó al agua y el episodio no fue tragedia.
En la legendaria pileta nadamos, jugamos un patético wáter polo, armamos en ocasiones algunos movimientos en conjunto con ambiciones de ballets acuáticos y en sus aguas celestes, verdosas, o totalmente verdes a medida que se acercaba el jueves, alegramos los veranos y tejimos amistades fuertes y sanas, tan transparentes como el agua del viernes y eso amerita nuestro agradecimiento y apego.
Creo que, en mi afición por nadar, aún en mis actuales ochenta y siete años, está escondida mi alegría de vivir en las más adversas condiciones, producto de una niñez y adolescencia feliz en la que Atlético tuvo un papel muy importante.
 *Raquel Piña de Fabregues tiene 87 años. Es docente jubilada, escritora, trabajó como periodista y tiene varias ocupaciones como madre, abuela y bisabuela. Escribe desde que lee y aún lo sigue haciendo. Durante algunos años, fue columnista del programa de radio de su hija Celina, con sus Historias de Mamá, que se vieron interrumpidas por una caída y el estrés que eso significó en medio de la pandemia. Este es otro de esos textos de sus tantas historias.
*Raquel Piña de Fabregues tiene 87 años. Es docente jubilada, escritora, trabajó como periodista y tiene varias ocupaciones como madre, abuela y bisabuela. Escribe desde que lee y aún lo sigue haciendo. Durante algunos años, fue columnista del programa de radio de su hija Celina, con sus Historias de Mamá, que se vieron interrumpidas por una caída y el estrés que eso significó en medio de la pandemia. Este es otro de esos textos de sus tantas historias.