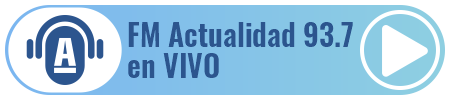Quienes no han trabajado en escuelas rurales se han perdido una de las partes más sabrosas de la enseñanza, porque “dar clase en el campo” no es lo mismo que en la ciudad. Allí la vida camina a otro ritmo, más consustanciada con la naturaleza y a pesar de las distancias, mucho más cerca de los hogares de los alumnos.
Mi historial docente se inició en la Escuela rural Nº 16 “José María Gutiérrez”, nuestra famosa escuelita de chapas.
Yo tenía entonces diecisiete años llenos de proyectos y esa primera aventura simplemente me fascinaba.
La Directora del establecimiento era Pichina Suárez de Puppo, una persona muy particular a la que quise mucho, generosa, impredecible, inimputable, capaz de sacarse lo que tenía puesto para abrigar a un alumno y acto seguido darle al mismo alumno, que sin duda amaba con todo su corazón, el reto más grande de su vida. Era pura espontaneidad y manos abiertas.
Compartíamos el Ford A de Don Lanfranco que nos llevaba todos los días al Colegio, la Directora y “las señoritas”, como nos decía Pichina: Mauricia Cáceres, Franca Fogazzi y yo. Doña Fredesbinda Guzmán de Besso, tan aguerrida, tan graciosa como buena cordobesa, llegaba desde su estancia en otro Ford acompañada por sus hijos Roberto y Rubén, alumnos de los primeros grados y Rolando, que no estaba en edad escolar y se quedaba jugando en el patio o en la casa de la portera, la señora de Oroná.
El coche de alquiler nos esperaba las cuatro horas de clase y al volver no nos dejaba a todas en un sitio determinado, sino que nos llevaba casa por casa, algo que hoy parecería extraño y que era parte de una educación más atenta a los demás, más movida por el afecto.
En ese recorrido pasábamos por la casa de Lanfranco, en Rivadavia entre Pueyrredón y Sarmiento. En ese punto nuestro chofer tocaba bocina, lo que indicaba a su esposa que pusiera el agua al fuego para esperarlo con el mate calentito. Todo un rito.
A lo largo del camino iban subiendo al auto algunos de los chicos. Recuerdo muy especialmente a Quico Provost, que llevaba queso elaborado en su casa para alguna de las maestras, una distinta por semana y a los chicos de Abbá.
Por su parte aparecían los Trojaola, que nos llevaban huevos, los Gaburri, los Martirene, los Granson, los Sáez, los Gutiérrez, María Elena Arano, que nos llevaba arrollado de dulce de leche para el café del recreo largo, el gauchito Coronel, los Maquerotti, los Lezcano. Eran mucho más que nuestros discípulos, eran algo tan importante para nosotros en el día a día, que el fin de semana realmente los extrañábamos mucho.
Tapados de tierra o peludeando entre el barro, llegábamos puntualmente a pesar de que muchas veces teníamos que empujar el auto atrapado en algún charco, para lo que no teníamos más remedio que descalzarnos y meter los pies en el agua. Y el frío, el frío de bajo cero que era un compañero infaltable en el Villegas de esos años.
Sobre la hora de comienzo de clases, se iban alineando sulkys, charrés, caballos, en el lote junto al predio de la escuela, los medios de transporte de los chicos que ellos mismos conducían y cuidaban con esmero.
Los de Lezcano montaban un caballo percherón enorme, de una blancura inmaculada que tenía una larga y gruesa cola que parecía de seda, una belleza.
Era muy común que a los chicos se les diera permiso para salir a buscar los caballos que en ocasiones se soltaban de los palenques y a nadie le pareció extraño que un día Coronel tardara tanto en volver del lote.
Pero cuando llegó el final de clases, los chicos de Lezcano se encontraron con que la cola de su caballo había sido atada y trenzada en pequeños mechones que pasaban a uno y otro lado del alambrado.
Pese a los esfuerzos que hicieron sus compañeros, el percherón se quedó sin cola porque hubo que cortarla ante la imposibilidad de destejer los mechones, que se habían convertido en un matete. Una broma pesada que no causó demasiado revuelo. El resultado fue un caballo rabón y los Lezcano llorando.
¿Qué puede parecerse a una escuelita de campo de los años de mi primera juventud? Una pregunta difícil de contestar pero muy fácil de comprender.
*Raquel Piña de Fabregues tiene 86 años. Es docente jubilada, escritora, trabajó como periodista y tiene varias ocupaciones como madre, abuela y bisabuela. Escribe desde que lee y aún lo sigue haciendo. Durante algunos años, fue columnista del programa de radio de su hija Celina, con sus Historias de Mamá, que se vieron interrumpidas por una caída y el estrés que eso significó en medio de la pandemia. Este es otro de esos textos de sus tantas historias.