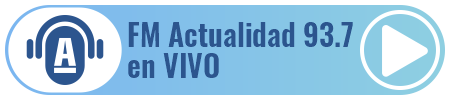Las fotos antiguas son sin duda el mejor remedio para la mala memoria. La imagen conmueve con un impacto diferente al de las palabras.
Por eso, cuando mi vieja amiga Nenacha Sagardoy subió a Facebook la fotografía del grupo de la carroza “Las bañistas del 900” del año 1956, se me vino encima la historia del carnaval desde que yo puedo recordarlo.
De los carnavales de antes tengo dos perspectivas diferentes, una más directa que la otra. La de los cuentos de mi madre y mis tías, entre 1915 y 1940 y la que viví desde adentro entre 1940 y 1960 y tantos, cuando empezó el espectáculo y la competencia reemplazando a la diversión total.
En ambas épocas, la de mi madre y la mía, se destacaba la participación de la gente de todo el pueblo, no sólo en el desarrollo del corso, durante las noches cálidas de un Villegas veraniego de unos 40° para arriba, sino en la movida que comenzaba en las calles poco después del mediodía, con el recorrido de las murgas y comparsas que hacían sus numeritos en las bocacalles para recaudar fondos, porque la cosa era “a pulmón”.
Entonces nadie dormía la siesta, que ardía como fuego en el asfalto caliente y en las callecitas de tierra, que volaba como talco pegándose en los cuerpos sudorosos.
Claro está que “hecha la ley hecha la trampa”, y entonces aparecían como un infinito consuelo los baldazos con que los vecinos de todos los barrios, sin distinción de ninguna clase y menos de edad, celebraban el reinado de Momo. Y nadie se enojaba porque el carnaval era así.
De lo que oí de mi madre siempre me impresionó el corso de flores, que consistía en una verdadera guerra que se llevaba a cabo entre las carrozas de chicas y muchachos disfrazados que, enfrentados en la doble mano de ida y vuelta por la calle Moreno, se arrojaban flores, una galantería que habla de muchas cosas.
Lo mío fue un escenario similar en la misma calle, con los quioscos de venta de serpentinas, papel picado, pomos de agua y lanza perfumes, que al final de la noche terminaban fabricando un verdadero techo de papeles entrelazados y alfombraban el asfalto con picadillo mojado.
Para darles vida a mis recuerdos los voy a hilvanar con anécdotas que pintan además el entorno y, en la primera, la protagonista es mi hermana cuando éramos unas nenas de cinco y siete años.
Entonces vivíamos en la calle Rivadavia al lado del Banco Nación. La casa tenía un precioso balcón de hierro forjado que en su centro tenía un rosetón abierto.
Una siesta de carnaval, mientras nuestros padres dormían, estábamos en ese balcón viendo el paso de las murgas y comparsas (y aclaro que mi hermana les tenía terror a las mascaritas).
Para ver mejor, Helena se asomó por el rosetón justo al paso de un grupo de calaveras y cuando quiso meterse adentro se encontró con que tenía la cabeza atascada y se largó a llorar a los gritos.
Para colmo de males uno de los integrantes de la comparsa, que se dio cuenta de la situación, se acercó para ayudarla y entonces ardió Troya.
Cuando mi madre escuchó el alboroto, y no con poco esfuerzo la logró liberar de la trampa en que se había metido, Helena era un guiñapo lloroso y el pobre murguero no sabía qué cuernos había hecho mal.
Paralelamente al desfile de disfrazados, la calle se llenaba de vecinos viejos, adultos, jóvenes y chicos que se divertían mojándose con lo que tenían a mano.
La calle Arenales, entre Moreno y Alberti, era famosa por esos juegos que comandaba con gran pericia Elba Leani de Nagore, esposa del jefe de la oficina de Valuación (actual AFIP) y nadie se salvaba de algún baño ocasional.
Entonces era jefe de Correos, que funcionaba en la esquina de Arenales y Alberti, el señor Pordomingo, quien muy cautelosamente se refugió en su oficina creyéndose a salvo. Pero hasta allí llegó Elba con su balde al tope y sin hacer un solo ruidito se lo puso de sombrero.
Si piensan que el agredido se enojó se equivocan. Eso desató en él la locura carnavalesca y, de ahí en más, fue el más aguerrido en la lucha.
¿Si nos divertíamos? ¡Vaya si nos divertíamos!
El carnaval era un paréntesis donde se olvidaba todo lo malo y ese espacio se llenaba con la risa espontánea y la picardía inocente. La vida con sus problemas seguía después del entierro de Momo. Un deleite.
*Raquel Piña de Fabregues tiene 86 años. Es docente jubilada, escritora, trabajó como periodista y tiene varias ocupaciones como madre, abuela y bisabuela. Escribe desde que lee y aún lo sigue haciendo. Durante algunos años, fue columnista del programa de radio de su hija Celina, con sus Historias de Mamá, que se vieron interrumpidas por una caída y el estrés que eso significó en medio de la pandemia. Este es otro de esos textos de sus tantas historias.