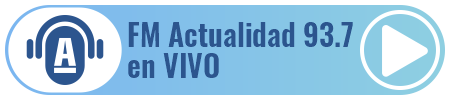Entre los Vénere Demaría y los Piña Riverós, no había ningún lazo sanguíneo, pero en realidad conformábamos una gran familia extendida.
Don Ángel y Morocha eran un poco nuestros padres. Papá Rodolfo y Mamá Carmen eran un poco los padres de Gerardo, Marcelo y Estela.
El hermoso caserón solariego de la esquina de Belgrano y Moreno con su gran patio de baldosas blancas y negras, repleto de macetas con plantas y una gran pajarera con variedad de pájaros, era el perfecto escenario para las reuniones de los chicos del barrio, desde algún festejo hasta los partidos de pelota a paleta que ponían en serio riesgo las puertas vidriadas que daban a la galería de ese lugar tan especial.
Sobre el brillante damero la vimos deslizarse a Estela hermosa como un hada entre organzas y encaje, bailando el vals de los quince años en brazos de Osvaldo Decristóforis, que aunque era mayor que nosotros era muy amigo de su familia..
Por supuesto que para que las cosas sucedieran así se precisaba de dos personas tan particulares como el matrimonio Vénere.
Don Ángel, efusivo, extrovertido, todo abrazos y ademanes. Morocha tan discreta, aparentemente incapaz de algo fuera de lugar, “las mataba callando”, como se dice vulgarmente y en ocasiones podía hacer las bromas más pesadas sin que le temblara el pulso ni se le moviera un solo músculo.
Y allí van algunas anécdotas que los pintan de cuerpo entero. Así como era de efusivo, las historias de Don Ángel estaban adornadas con detalles que exageraban la situación y que no siempre eran veraces. Para reforzar esos relatos y darles más credibilidad él acudía a su esposa diciéndole “¿Te acordás Morocha?”.
Fiel a la verdad ella le contestaba, sin mentir no descalificar a su marido: “Francamente Nene, no me acuerdo”. Una salida honesta y elegante.
Marcelo había heredado el carácter de su padre, demostrativo, casi eléctrico en sus maneras. Gerardo (Gogó) era calmo, muy razonador y tranquilo como su madre.
Cuando eran muy chicos, en cierta ocasión cometieron una de sus travesuras de las que cargó la culpa Gogó. Como era común entonces, lo pusieron en penitencia en el baño, que era muy grande, con una enorme bañera.
Como pasaba el tiempo y no se escuchaban ni protestas ni reclamos de ninguna clase, Morocha, con un poco de temor dijo a través de la puerta: “¿Gerardito, estás ahí?”, a lo que el aludido, con una vos totalmente calma y alegre le contestó: “Si mamá, estoy jugando”.
Su mente rápida y presta a la solución había dado con unas revistas que estaban en el placard del rincón y después de armar una serie de barquitos, había llenado la bañera hasta arriba y contemplaba extasiado la inocente flota.
A tan temprana edad sus neuronas estaban alertas, como siempre lo estuvieron, tan brillantes y despiertas que no todos podían entenderlo.
Cuando ya Gerardo y Marcelo estaban en la facultad de ingeniería, las vacaciones de verano y las de invierno eran todo un acontecimiento, porque abrían dos paréntesis del año y era cuando los podíamos ver.
“¡Llegó la perdición!”, solía exclamar Morocha, porque el desembarco de los dos estudiantes acarreaba una casa llena de adolescentes que jugaban a las cartas y se instalaban a comer con la familia.
Y ahí desplegaba la gran mamá todo su ingenio, porque entre otras cosas, guardaba una misteriosa caja de chascos que se ponían en marcha. Por ejemplo una perilla de goma inflable que colocaba debajo de algún plato y que ella dirigía con un cañito muy sutil que corría debajo del mantel hasta su silla.
Para esta broma se elegía a los novatos en esta clase de reuniones y era muy gracioso ver la cara del pobre sujeto, que no se animaba a decir que su plato se movía y nos miraba uno por uno con cara de terror.
En esa caja había de todo. Recuerdo cuando en una de esas vacaciones Gerardo estaba preparando un examen muy importante y había extendido a todo lo largo de la enorme mesa del comedor un diseño que hacía, tal como era entonces, a pura tinta china y plumín.
Habíamos terminado de almorzar y nuestro futuro ingeniero se fue con el último bocado a seguir su trabajo.
De pronto un grito atravesó el aire del mediodía y apareció Gerardo, blanco como una momia y diciendo “¡Que nadie toque nada!”. Allí, sobre un mes de labor minuciosa, estaba volcado el tintero de tinta china y una mancha negra se extendía, brillante y cruel.
Enseguida Morocha corrió con un secante, la primera solución que se le ocurrió, pero cuando mi pobre amigo quiso absorber la tinta, el espectro se corrió simplemente, dejando a su paso el papel blanco, inmaculado.
Tanto el frasquito como la mancha de mica negra habían salido de la caja y la picardía de la señora de Vénere y aunque todos respiramos aliviados Gerardo corrió a su madre por todo el patio.
La farmacia Vénere, en el mismo sitio en que se encuentra hoy, era la prolongación del hogar. Allí íbamos por la tarde a buscar a Estela, que acostumbraba estudiar sentada detrás de la primera vidriera. Ese ambiente casi mágico, repleto de redomas y frascos hermosos, me encantaba.
En las bocacalles de las principales esquinas estaba en ese tiempo un policía que dirigía el tránsito y de paso cuidaba del barrio.
Una mañana lluviosa, con esa lloviznita que antes de llegar al suelo ya es lodo, salía Don Angel de su farmacia y al bajar el escalón hacia la vereda, resbaló, se cayó y fue arando con su delantal blanco hasta la esquina para dar justo delante de los pies del vigilante, que quería contener la risa a duras penas.
Todavía muy sorprendido y reponiéndose a medias, el farmacéutico se paró y sacudiéndose el barro le gritó “Ríase hombre, que cuando un infeliz se cae hay que reírse”. Duro como una estaca y casi al borde del llanto, el policía se cuadró y sólo atinaba a repetir “Sí señor, sí señor”.
¿Cómo no guardar en el mejor rincón de los recuerdos a este Don Ángel que se enojaba con facilidad pero que también era capaz de llorar de emoción al entregarnos el regalo de nuestros quince años? Creo que en el fondo de su corazón éramos un poco sus hijas.
Para narrar la historia de nuestra amistad sólo en una mínima parte, tendría que escribir un libro. Pero puedo afirmar que no a todos se les concede este don como Dios nos lo concedió a nosotros.
Es cierto que en el altar del progreso se sacrifican muchas víctimas, entre ellas las espaciosas casas que se convierten en múltiples departamentos.
Para los que las vivimos desde adentro nos parece una herejía y no podrá convencernos de lo contrario ningún argumento que justifique esas atrocidades arquitectónicas.
Todavía hoy, cuando paso por la famosa esquina escenario de nuestros mejores años, siento que estoy delante de una tumba donde se guarda un pasado, que a diferencia de otros restos, permanece intacto y tengo el impulso de ponerle una flor.
*Raquel Piña de Fabregues 87 años. Es docente jubilada, escritora, trabajó como periodista y tiene varias ocupaciones como madre, abuela y bisabuela. Escribe desde que lee y aún lo sigue haciendo. Durante algunos años, fue columnista del programa de radio de su hija Celina, con sus Historias de Mamá, que se vieron interrumpidas por una caída y el estrés que eso significó en medio de la pandemia. Este es otro de esos textos de sus tantas historias.