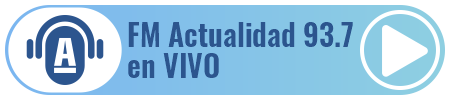Esta es la historia de mi maravillosa madre, la gran abuela y bisabuela, la enciclopedia parlante que a lo largo de toda nuestra vida tuvo la respuesta justa en el tiempo justo y de la forma más apropiada, a todos nuestros interrogantes existenciales o académicos y sin que pesara en absoluto, sin palabras ni gestos ampulosos, nos dio a entender quiénes mandaban en la familia.
Esa persona tan excepcional, que Dios puso a mi hermana y a mí en el camino, fue una niña traviesa, decidida, divertida y sociable en una época (principios del siglo XX), en que abundaban las buenas Luisitas y los buenos Carlitos quietitos y juiciosos.
El abuelo Leopoldo Riverós, uruguayo, y mi abuela María del Carmen Cordero de Riverós, asturiana, llegaron a Villegas con sus dos hijas mayores en 1905, cuando acababa de instalarse el Colegio de Hermanas y allí hicieron mi madre y mi tía la escuela primaria.
Lola era una nena seria y formal, espejo de la personalidad de mi abuelo Leopoldo y Carmen había heredado de su madre el genio chispeante de los españoles, la obsesión por el trabajo bien hecho y el cumplimiento estricto, sin dejar de salpicar la monotonía con travesuras geniales.
Siendo yo alumna del IMI, en el pequeño espacio del que arrancaba la escalera de madera que subía a lo que más tarde sería la biblioteca, había un piano vertical muy antiguo al que le faltaban los marfiles de las teclas y entonces mostraban al desnudo unas tristes maderas gastadas por el uso.
Eso había llamado mi atención y un día, durante la sobremesa del almuerzo, lo comenté como una curiosidad. Entonces mamá riéndose, me dijo: “Se las arranqué yo”.
¿Qué había ocurrido? En ese tiempo la educación de las niñas incluía aprender a tocar el piano, fueran o no amantes de la música y la inquieta Carmencita estaba del lado del no.
Cada mañana, en ese piano debía realizar sus prácticas que odiaba sin remedio y cuando no la veían escapaba al patio.
Por esa razón, Yin, el perro grande y amarillo de las religiosas, la cuidaba desde un rincón. Cada vez que la música se detenía, Yin se paraba y gruñendo le mostraba amenazante todos sus dientes.
Los marfiles de las teclas fueron el saldo de cuenta entre alumna y carcelero.
La acción se repitió sin prisa y sin pausa, pero con regularidad y nadie descubrió a la autora del desastre.
A lo largo de más de cien años, el uniforme del Colegio de Hermanas fue evolucionando conforme a las convenciones y la moda de la época.
Cuando las hermanitas Riverós asistían a la escuela primaria había dos uniformes, el de fajina, de sarga negra y el de gala, que se reservaba para fiestas y actos escolares o cívicos.
Como la otra cara de la moneda, éste era de organza blanca lleno de puntillas y voladitos, como se ve en la foto que acompaña esta historia.
En ese Villegas con calles de tierra los días de lluvia era un constante andar en el barro.
Mis abuelos vivían en la calle Rivadavia frente a la plaza principal, o sea a escasa cuadra y media del Colegio.
Se festejaba el fin de curso y la lluvia parecía no tener fin, por lo que Don Leopoldo llevó a Lola y a Carmen a la fiesta en su volanta para que no se ensuciaran, pero cuando intentaba extender la mano para bajar a las chicas a la vereda, dando una voltereta, mi inquieta madre saltó para el lado de la calle, donde quedó sentada en medio del charco con su vestido hasta entonces impecable. Una hazaña propia de una chica de cualquier tiempo.
Fuera del ámbito escolar, la plaza y los grandes patios de tierra, eran los escenarios de juegos y travesuras.
Mamá trepaba al eucaliptus más alto seguida por el placero, corría, saltaba, se ensuciaba, mientras su hermana mayor la miraba espantada.
En una casa vecina vivía la familia Serralta y allí se juntaban a jugar. Había en el patio un charré sin caballo que descansaba sobre sus varas. Mi mamá ingresó caminando por la parte que se apoyaba en el suelo y fue subiendo, sin pensar que iba a suceder lo que efectivamente pasó.
Cuando el peso se desequilibró, la equilibrista salió catapultada y cayó de cara.
Esa aventura, en la que se quebró el tabique de la nariz, una de sus heridas de guerra, le valió un problema respiratorio que la acompañó toda la vida.
Estos antecedentes de la niñez, que nuestra madre nunca nos ocultó, fueron el motivo por el que nosotros tuvimos una infancia feliz, de cara al sol, con frio o con calor, amasando tortitas de barro y caminando en los charcos los días de lluvia sin que nadie de la familia se espantara.
Pero conviviendo con esa libertad, las cosas importantes, como el respeto a los demás, el cumplimiento de los deberes escolares y domésticos, la aceptación de reglas como parte de una vida ordenada, eran inflexibles, no tenían discusión.
Todos esos años amasados al calor de la felicidad simple, convirtieron a mamá en una adolescente y joven responsable, muy preparada para cualquier circunstancia, amable, culta, firme, recta y muy justa.
La gran abuela que mis hijos y mis nietos recuerdan como única.
Chicos de antes, chicos de ahora, no son diferentes. Lo que cambia es el entorno, son los valores que la sociedad va entronizando, algunas veces para bien, otras para mal, cuando se confunde un valor con un antivalor.
Si algo ha afectado a las jóvenes generaciones es lo que Jayme Barylko, el genial educador y filósofo argentino llamó “El miedo a los hijos”, en su libro homónimo. El mismo tópico que la psicóloga chilena Pilar Sordo usa como corazón de sus exposiciones.
El miedo a los hijos paraliza y deja solos a los chicos al arbitrio de su inmadurez, que debe ser protegida, encausada y alimentada con buenos ejemplos `por padres y adultos que debieran actuar como modelos de conductas valiosas.
El miedo a los hijos detiene la reprimenda oportuna. Sella los labios cuando la advertencia no debe callarse. Convierte a los padres en cómplices.
Nadie llega a la madurez sin quemar primero todo el niño que se tiene dentro y ese proceso, nada fácil para los responsables, es la clave de una sociedad venturosa.
N. de la R. En la foto, Dolores y Carmen Riverós.
 *Raquel Piña de Fabregues tiene 87 años. Es docente jubilada, escritora, trabajó como periodista y tiene varias ocupaciones como madre, abuela y bisabuela. Escribe desde que lee y aún lo sigue haciendo. Durante algunos años, fue columnista del programa de radio de su hija Celina, con sus Historias de Mamá, que se vieron interrumpidas por una caída y el estrés que eso significó en medio de la pandemia. Este es otro de esos textos de sus tantas historias.
*Raquel Piña de Fabregues tiene 87 años. Es docente jubilada, escritora, trabajó como periodista y tiene varias ocupaciones como madre, abuela y bisabuela. Escribe desde que lee y aún lo sigue haciendo. Durante algunos años, fue columnista del programa de radio de su hija Celina, con sus Historias de Mamá, que se vieron interrumpidas por una caída y el estrés que eso significó en medio de la pandemia. Este es otro de esos textos de sus tantas historias.