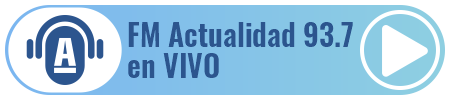La vida es dinamismo, el mundo es movimiento. Aún la más inerte de las piedras evoluciona y cambia constantemente.
Cada día, cada minuto, somos distintos a nosotros mismos, no sólo en apariencia y funciones vitales sino en nuestra forma de ser y pensar.
En medio del cansancio de diciembre, nos espera el paréntesis poético – sentimental con características de oasis, de la Navidad y el Año Nuevo. Distinta en latitudes opuestas y también moldeada por las tradiciones locales, cada uno con lo suyo y cada quién en su tiempo.
A lo largo de los años y en el seno de cada familia, ¿el Gran Nacimiento se festejó igual?
Por lo que yo recuerdo de mi primera infancia, la reunión se hacía unas veces en mi casa, otras en lo de la tía Lola. En ambos lugares se preparaba comida como para un regimiento.
Pavita y pato relleno con manzanas y ciruelas, carnes al horno y a la cacerola, todo tipo de ensaladas, el infaltable clericó, la sidra Muday sin alcohol de pura cepa mendocina, para los chicos y la Sagardúa, bien española, para los grandes. No se había infiltrado todavía el champagne.
Las golosinas eran deliciosas y muy auténticas. Turrón de Gijona, de Gijona. Turrón de Alicante, de Alicante; dátiles de Arabia, que venían en una cajita de lata con bisagras que llevaba la imagen de un beduino en la tapa, destinada a ser cartuchera escolar en el invierno.
El pan dulce tenía más fruta que masa y del budín se encargaba mi tía Lola que para eso era una experta.
Se usaba poco o nada de pirotecnia, que era muy rudimentaria, fuera de algunos buscapiés o los rompe portones que lo que rompían eran los oídos.
El arbolito no era obligatorio como ahora, sino casi un lujo y las vidrieras de los negocios se decoraban con motivos alusivos a la fecha.
Tanto el veinticuatro como el treinta y uno de diciembre, la hora de cierre del comercio se alargaba y en víspera de Reyes las puertas permanecían abiertas hasta la madrugada.
Papá tenía la costumbre de instalarse en la puerta central de la tienda y saludar a los clientes que salían, uno por uno, con la fórmula “Feliz Nochebuena” o “Feliz Año Nuevo”.
Cuando llegaba a casa, más tarde que de costumbre y al borde del gran festejo, no podía disimular su cansancio.
Mi primo Carlos Sampedro tendría entonces unos cinco años y a esa edad ya era un gran observador y crítico de lo que veía y escuchaba.
Uno de esos días tan especiales lo esperó a mi padre, al que llamaba “El Barba” y le dijo muy serio: “Vos tenés dos caritas. La de comerciante, cuando saludás a la gente muy sonriente y la de hombre cualquiera, que es la que traés a casa”.
Pero no fue la única salida de nuestro Jaimito. Por esos años se desarrollaba la campaña del agio, una especie de persecución al comercio chico.
La familia Sampedro vivía en ese momento en Coronel Suárez y Carlos tenía siete años.
Como saludo de las fiestas navideñas le mandó a mi padre, su tío favorito, una carta en verso, muy extensa, en la que le tomaba el pelo por distintos motivos y terminaba rematando:
“Año nuevo, vida nueva
Y conste que esto no es plagio.
Barbeta, medalla de oro
En la exposición del agio”.
La lista de anécdotas sería interminable, pero ya a comienzos del siglo XXI, cuando vivíamos temporalmente en la calle Pringles, la familia Larramendi-Martín decidió alegrar el festejo del barrio, echando a volar los famosos globos de papel encendidos.
En resumen, los globitos tercos no quisieron levantar vuelo y después de prender fuego parte de un árbol fueron a parar a la caja de una camioneta. Realmente fue una celebración diferente.
La mesa de las fiestas creció con la formación de nuevas parejas y el nacimiento de los hijos, casi se convirtió en un hecho multitudinario.
Después lo inexorable del tiempo fue provocando la ausencia de algunos o muchos y la mesa se hizo más chica.
Como los ciclos se repiten la reunión volvió a crecer, pero cada vez que organizamos el festejo, nos faltan las personas claves de otros años felices. Abuelos, tíos, primos, que cumplían su rol como una obligación no impuesta.
Faltan los regalos de papá Rodolfo, uno para cada uno aunque fuéramos más de treinta, faltan las castañas asadas de la tía Lola y la vinagreta de la prima Violeta, la ensalada de remolacha y la de naranja de mi sobrina Alicia, la presencia de los Picco, hoy cada uno en su gran círculo familiar y falta el mandoneo de mi hermana Helena, capitana del barco cuyas decisiones eran inapelables.
Pero en realidad no falta nada porque todos los que faltan, siempre estarán presentes en el momento de brindar.
De una u otra manera, incluso para los ateos más reacios, la última semana de diciembre es una excusa para el reencuentro, una oportunidad de perdonar y ser perdonados.
Es además el balance, no siempre positivo, de los doce meses anteriores. Es la frustración, pero también la esperanza, porque nada está dicho hasta que ocurre y cuando la Nochebuena y la Nochevieja, levantemos los ojos al cielo tachonado de estrellas o abigarrado de nubes, sabremos que en pocas horas más «Amanecerá que no es poco».
 *Raquel Piña de Fabregues tiene 87 años. Es docente jubilada, escritora, trabajó como periodista y tiene varias ocupaciones como madre, abuela y bisabuela. Escribe desde que lee y aún lo sigue haciendo. Durante algunos años, fue columnista del programa de radio de su hija Celina, con sus Historias de Mamá, que se vieron interrumpidas por una caída y el estrés que eso significó en medio de la pandemia. Este es otro de esos textos de sus tantas historias.
*Raquel Piña de Fabregues tiene 87 años. Es docente jubilada, escritora, trabajó como periodista y tiene varias ocupaciones como madre, abuela y bisabuela. Escribe desde que lee y aún lo sigue haciendo. Durante algunos años, fue columnista del programa de radio de su hija Celina, con sus Historias de Mamá, que se vieron interrumpidas por una caída y el estrés que eso significó en medio de la pandemia. Este es otro de esos textos de sus tantas historias.